

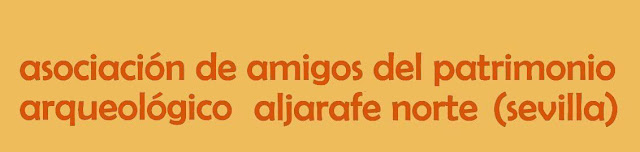
10 oct 2025 ~ 0 comentarios ~ Etiquetas: NOTICIAS. Necrópolis celtibérica Bronchales
9 oct 2025 ~ 0 comentarios ~ Etiquetas: Noticias Montellano
El yacimiento arqueológico de Pancorbo. Serranía de Montellano
Pancorbo es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de nuestra comarca, situado en la Sierra de San Pablo, en Montellano. Este asentamiento permite estudiar cómo se desarrolló el asentamiento humano en la campiña y sierra sur de Sevilla, mostrando continuidad y cambios desde la Edad del Cobre hasta la época romana. Es una ventana para ver cómo vivían esas comunidades, qué tecnologías usaban, cómo se organizaban social y económicamente.
Los hallazgos de puntas de flecha orientalinzantes son significativos porque indican contactos culturales y vías de influencia (comerciales, migratorias) desde áreas exteriores hacia esta zona del sur de la Península Ibérica. Esto contribuye a entender mejor la expansión de influencias fenicias en nuestra comarca y la gestación de la civilización tartésica.
El yacimiento ha entregado materiales arqueológicos de excelente calidad, lo cual mejora las posibilidades de estudio fino: tipología cerámica, metalurgia, tipos de viviendas u otros elementos estructurales, conservándose aún importantes restos de la antigua muralla que lo protegía.
Pancorbo es especialmente valioso dentro del contexto de la provincia de Sevilla y de Andalucía sur, porque hay relativamente pocos yacimientos con ocupaciones tan prolongadas y materiales orientalinzantes tan claros en esa zona. Ayuda a llenar huecos en la historia pre-romana de la región.
La explicación correrá a cargo del profesor don Miguel Flores Delgado, natural de Montellano.
~ 0 comentarios ~ Etiquetas: NOTICIAS. Santiponce
30 sept 2025 ~ 0 comentarios ~ Etiquetas: Noticia. Premio Palark
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)





